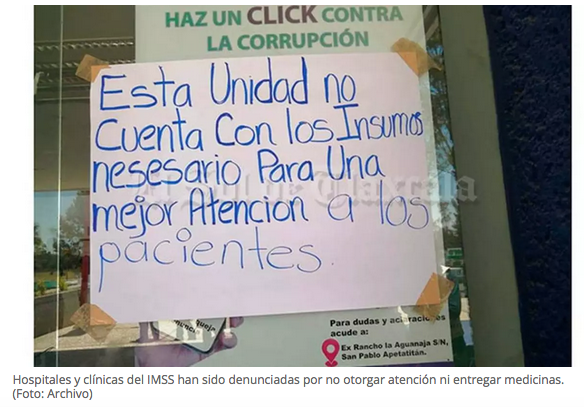“MÁS GRANDE QUE EL MIEDO”
“Nadie muere antes de tiempo”
Deja que te cuente esta historia. Dirás que todo es mentira, pero te puedo asegurar que tal vez esté hablando de tu propio pasado y aún no lo sepas:
—º-º-º-º-º-º-º-º-º-º-
Juan, en su silla de ruedas, estaba en el borde del camino que corre a un costado de la playa, justo al pie del acantilado en el que, ya muchos años atrás, la comunidad de pescadores en que habitaba, había construido el potente faro que atalaya el mar.
Su casa estaba muy cerca de ese lugar, enclavada en una meseta al pie de una muralla de piedra, que le hacía repecho y la protegía de los vientos dominantes de la región. La tarde ya manchaba de gris el cielo y eran escasos los rayos de luz que coloreaban de rojo encendido, las escasas nubes que movidas por el viento se escondían entre las montañas.
Sus ojos estaban fijos en la profundidad del mar, que se extendía a poca distancia del acantilado. Nada distraía su penetrante mirada, tan solo algo de la arena que arrastraba el viento, que a cada instante cobraba más fuerza, anunciando la inminente llegada de la tormenta.
Apenas la noche anterior, se había sentido en la comarca, ese estanco de aire caliente y sofocante que registran los barómetros y que bien conocen los adultos mayores. Por todos lados se veía a los vecinos del lugar buscando refugio entre el caserío, o alejándose tierra adentro, seguros de las marejadas que en breve azotarían la playa; tal vez por instinto, la misma conducta seguían los animales silvestres y de corral.
Un sobresalto sacó a Juan de su preocupada vigilia, alguien tocaba uno de sus hombros. En forma inmediata volteó para ver de quien se trataba. Era su madre —Margarita— quien al instante le dijo:
—Juan, hijo mío, tengo bastante rato hablándote y no me escuchas.
—¡Perdóname madre!, no te había escuchado por estar tan atento mirando al mar. Me angustia no ver llegar a mi padre y mis hermanos.
—Yo también estoy preocupada por su tardanza y quiero ver a toda mi familia reunida en casa, contestó su madre; tu padre y hermanos saben que hoy celebraremos la Nochebuena, por eso, ruego a Dios que no tarden. El viento de la tormenta se hace a cada instante más violento y la lancha en que se embarcaron fácilmente puede ser destruida por esas fuertes olas. La noche no tardará en oscurecer totalmente el horizonte.
—Déjame unos instantes más, —dijo Juan— te prometo que al verlos llegar, entraré a la casa para hacerte compañía.
—Hijo, tu estado de salud no es bueno aún y el viento frío te puede hacer daño.
—¡Está bien! —respondió Juan—, tan solo esperaré unos instantes y estaré contigo, y en todo caso, es a tu persona a quien más daño hace este viento frío. Su madre asintió y de nueva cuenta Juan se quedó solo. A su mente, arribaron viejos recuerdos que aún vivían atormentándolo.
Apenas habían pasado dos años desde que en compañía de su familia arribaron a esa comunidad de pescadores. Dos graves acontecimientos les habían obligado a dejar su anterior casa. Una prescripción médica hizo que su madre se mudara a la proximidad del mar. Su precaria salud se beneficiaría con la brisa salina fortaleciendo sus pulmones y la alejaría del clima húmedo de tierra adentro.
Por su parte, los recuerdos de su tierra le llenaban de profunda tristeza y miedo. Juan, de apenas diez años de edad, era el más pequeño de la familia. Sebastián, su padre, había sido peón en una hacienda cañera y recibía el jornal suficiente para mantenerlos. La familia la integraban sus padres, Juan y sus dos hermanos mayores.
Toda su infancia la había vivido en aquella hacienda cañera, por lo que le era familiar lo concerniente al cultivo de la caña de azúcar. La romería que se forma desde la quema de los cañaverales, la zafra, el batey, la extracción de azúcar, las mieles incristalizables, las danzas de los macheteros, la cata de los primeros aguardientes, y el ron cuyo delicioso aroma puede percibirse desde lo lejos, cuando escapa en su paso, de los alambiques a las barricas de añejamiento.
Aquella tarde, días anteriores a su partida, Juan había salido a jugar en las márgenes del río que baja de la montaña y que kilómetros más adelante desemboca en el mar, al que los lugareños conocían como “río de las Acamayas”.
El clima era fresco por la lluvia que afortunadamente ya era escasa en la región, pero había caído durante cuatro días con sensible intensidad. Juan se apartó del grupo y subió a un peñasco ante el desagrado de sus hermanos mayores.
—Juan, Juan, —le gritaban— ¡retírate de ese lugar!, la tierra está reblandecida y puede derrumbarse. Juan no hacía caso a las advertencias y empezó a brincar en la orilla del barranco, de pronto se sintió un pequeño estremecimiento de suelo y casi al instante se desgajó el promontorio, haciéndolo rodar entre lodo y piedras hasta sepultarlo en las turbulentas aguas del río.
Sebastián y Pedro —hermanos mayores de Juan— intentaron rescatarlo, pero ya lo habían cubierto las traicioneras aguas que llenas de cieno y basura impedían verlo; Luis y Salomón, compañeros de andanzas, en ese momento estaban como a treinta metros, corriente abajo, al darse cuenta de lo ocurrido, se encaramaron en la rama de un sauce que casi besaba la corriente de agua y lograron detenerlo sacándolo del río.
Sebastián y Pedro, llegaron al lado de sus amigos para auxiliar a su hermano, que estaba inconsciente y con visibles heridas en distintas partes del cuerpo; Juan no respiraba, seguramente había tragado gran cantidad de agua, la que con los primeros auxilios que le dieron lograron que la expulsara y volviera a respirar; pasada la emergencia, en forma inmediata lo regresaron a su casa.
Cuando Juan despertó, su padre, madre, hermanos y amigos empezaron a gritar y llorar de alegría. ¡Juan ha despertado, gritaban todos!, en tanto se abalanzaron para acariciarlo con un gusto difícilmente reprimido.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Juan— ¿Quién me ha traído a casa?. ¿Por qué estoy encamado y por qué lloran?
—Hijo —dijo la madre de Juan—, has estado inconsciente por más de seis días y teníamos miedo de que no despertaras.
—¡No es posible que haya pasado tanto tiempo —dijo Juan—!, solamente recuerdo que me subí al barranco del cuervo, el que está en la ribera del río; sentí un temblor de tierra y me vi rodando entre lodo y piedras hasta caer en el agua; después, no sé nada de lo que pasó.
—Luis y Salomón lograron atraparte cuando eras arrastrado por la corriente —dijo Sebastián— ellos estaban unos metros más río abajo y al escuchar el estruendo del derrumbe y nuestros gritos, pronto se encaramaron en una rama del sauce que está en la rivera, después te dimos los primeros auxilios y logramos hacerte respirar aun cuando seguías desmayado; sin demora te trajimos a casa, en donde un doctor terminó por atenderte, pero continuaste inconsciente hasta esta fecha.
Juan trató de incorporarse en la cama, pero sintió un fuerte dolor en la espalda y sus piernas no le respondieron; retiró la sábana que le cubría y pudo ver que tenía muchas heridas, las que estaban cubiertas por vendas con huellas de medicamento.
—¡No trates de moverte aún —dijo su padre—!, las piedras que te golpearon al caer del barranco lastimaron tu columna y tardarás algún tiempo en recuperarte; tendrás que utilizar una silla de ruedas para que te puedas mover en la casa y los terrenos planos que la rodean.
Todo parecía haber quedado perdido en el tiempo, pero lo sucedido seguía vivo en la mente de Juan, como si fuera su escenario actual.
Juan no supo cuánto tiempo había transcurrido sumido en sus recuerdos; sin embargo, las frías ráfagas de viento le hicieron volver a la realidad. Ya había oscurecido y pudo ver que aún no se había encendido el faro, que servía de guía a los marineros, especialmente en noches oscuras y sobre todo en tiempo de tormenta.
Mar adentro, una pequeña embarcación resistía los fuertes vientos y la marejada que a cada instante parecía que la haría zozobrar. Los marineros habían arriado las gavias por temor a que se desgarraran o su peso rompiera el mastelero. El fuerte oleaje había zafado los goznes en el codaste de la nave y ya no servían de soporte al timón con el que la gobernaban.
—Sebastián —dijo a sus hijos y sus otros compañeros marinos, el único recurso que nos queda, es utilizar los remos y tratar de aparejar la embarcación con viento en popa, así podremos resistir esta tormenta.
»El cielo está muy cerrado y no podemos guiarnos por las estrellas; la impenetrable oscuridad que nos rodea me impide ver la brújula con la que podríamos guiarnos a tierra.
—Pedro —dijo a su padre—, debemos estar muy cerca de la costa, ya está entrada la noche y no se ve el faro, navegamos sin dirección alguna.
—Así es hijo mío —respondió Sebastián—, debemos tener fe en Dios, especialmente hoy que es Nochebuena, tiempo en que debe nacer el creador, estoy seguro de que nos protegerá; saquen el agua que deja la tormenta para evitar que zozobremos, en tanto los demás, remen con fuerzas para abarquillar las olas y poder tomarlas por la proa.
Juan, al ver que no se encendía el faro, se dirigió al camino por para tratar de ver a don Julián, un anciano a quien los pobladores habían confiado la tarea de encenderlo. No bien había entrado en el camino, cuando logró escuchar los llamados de auxilio que lanzaba el anciano, a quien encontró atrapado en unas piedras y con visibles heridas en distintas partes del cuerpo y una pierna; don Julián había perdido el equilibrio al pisar sobre un nido de topos, ocasionando el pequeño derrumbe que lo tenía inmóvil y en tan lamentable estado.
—¡Don Julián! ¿Qué le ha pasado —Preguntó Juan—?, no puedo ayudarlo desde esta silla y mis piernas aún no resisten el peso de mi cuerpo, el viento es demasiado fuerte y los ruidos que provoca a su paso, impiden que alguien pueda oírnos; es urgente que se encienda el faro y Usted no puede hacerlo.
—Juan —dijo el anciano—, ¡Tú puedes hacerlo, no tengas miedo, hijo!, es momento que enfrentes la realidad; toma las llaves de la puerta y esta lámpara sorda para alumbrar el camino.
»No hay alternativo hijo; pide a Dios que te dé la fuerza necesaria para lograrlo. ¡Piensa en todos los marinos que en estos momentos están perdidos en el mar!, un rayo de luz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Contra su voluntad, Juan tomó la linterna de mano y enderezó su silla de ruedas para dirigirse al faro. La ventisca era demasiado fuerte y a cada momento parecía que le haría caer al suelo, pero sus muletas siempre a la mano para ejercitar las piernas, en esta ocasión le servían como cayado.
Cuando al fin logró llegar al pie de la atalaya, insertó las llaves para abrir la puerta y entró en la vetusta construcción que se alzaba por más de quince metros en el acantilado. El torreón ya tenía muchos años de haber sido construido, su estructura hecha a base de piedras metamórficas aún era muy sólida, fue recubierta con estuco y argamasa para resistir el paso del tiempo y la intensa humedad que deja la brisa.
Juan pudo encender la planta de luz y pronto se dejaron ver algunos focos amarillentos que poco iluminaban los peldaños de la escalera que le conduciría hasta la parte superior de la torre; los escalones de madera que ya tenían muestras de la voracidad de las termitas, fueron fijados en molduras de metal, que en radios equidistantes partían del corazón del árbol de la escalera de caracol, el paso del tiempo y la salinidad de la brisa marina, habían carcomido gran parte de la estructura de hierro que lucía un aspecto inseguro.
Juan no podía usar la silla de ruedas, el único soporte que podía utilizar eran sus muletas, sin embargo, los peldaños de la escalera estaban resbalosos por la humedad, lo que dificultaba su apoyo; tenía que ascender sentándose escalón por escalón, en una cuenta interminable, ¡ese escenario le aterrorizaba ¡parecía imposible su objetivo!
En su delirio, imaginaba las penurias que su padre y hermanos estarían sufriendo en el mar, en su mente la voz de don Julián grabada como un eco le obligaba a seguir… su miedo era aterrador; no podía mirar el camino andado y el pensar la altura en la que se encontraba estaba a punto de enloquecerlo. Cuando al fin logró llegar a la puerta que daba acceso al faro pudo encenderlo y la potente luz desgarró las sombras de la tormenta; en ese instante cayó desmayado por el esfuerzo del cuerpo y del alma.
Mar adentro, los marineros vieron aparecer el intenso rayo de luz que vencía la oscuridad y daba el camino seguro para arribar a la playa, recobrando la esperanza después de haber sufrido aquellos funestos avatares. La fuerza de las olas, la ventisca, el tremendo frío y la humedad que cubría a totalidad sus cuerpos, les hacían comprender que solo un milagro les salvaría de hundirse o chocar contra los arrecifes al acercarse a la costa.
—¡Remen, remen con todas sus fuerzas —seguía gritando Sebastián—!, el riesgo en muy grande, si encallamos estaremos a merced de la corriente marina y puede estrellar nuestros cuerpos en la barrera de coral; tengamos fe en Dios, Él puede salvar nuestras vidas.
En el interior de la casa, la madre de Juan sufría indecible angustia; no había regresado su hijo Juan y no sabía en donde se encontraba; no tenía noticia de su esposo y sus otros hijos y las frías ráfagas del viento podrían colapsar sus débiles pulmones; no debía salir de aquel claustro que ya le parecía una cárcel. En el momento más extremo de su angustia, Margarita vio abrirse la puerta y tras de ella, entraron todos los miembros de su familia.
Sebastián, su esposo, sostenía en los brazos a Juan, quien ya había recuperado el conocimiento. Otro de los marineros cargaba a don Julián que estaba feliz a pesar de haberse roto una pierna en su accidente, porque con la ayuda de Juan, el viejo faro en el que había pasado gran parte de su vida, había arrancado a la tormenta, la vida de todos aquellos marineros.
Sebastián, sus hijos Sebastián y Pedro, en compañía de sus compañeros marinos, narraron el peligro en que los colocó aquella tormenta loca que a punto estuvo de sepultarlos en la profundidad del mar; comentaron la inmensa alegría que los invadió cuando vieron aparecer en el horizonte la potente luz del faro, justo a las doce de la noche. ¡Sí, sí!, habían gritado todos en medio de aquel vendaval que tragaba cualquier sonido; era Nochebuena y aquella penetrante luminosidad les parecía semejante a la estrella de Belém de Judá, la que siglos atrás había iluminado el humilde establo, cuando el mundo recibió al Hijo del Hombre.
En la vorágine de la tormenta, cuando sintieron casi perdida toda esperanza, una mano invisible les condujo hasta desembarcar si accidente alguno en la pequeña bahía. Ahí encontraron a don Julián totalmente empapado y casi muerto por el frío, él les dijo en donde se encontraba Juan y corrieron para localizarlo abrigando negros presentimientos; Sebastián encontró la silla de ruedas tirada a un costado de la puerta y las muletas de su hijo tiradas y rotas en los escalones de la escalera, desesperado subió hasta la bombilla y ahí encontró a Juan que estaba desmayado al pie del foco del faro.
—¡Juan —gritó Sebastián—! ¿Qué te ha pasado?
Juan recobró el conocimiento y narró a su padre y hermanos todo lo ocurrido: el accidente de don Julián, el trabajo que le costó llegar hasta el torreón y el terrible miedo que sintió al ver la escalinata húmeda y lóbrega que tuvo que escalar.
Los hierros, carcomidos por la herrumbre, las ráfagas de frío que se colaban por algunas hendiduras de la torre, el miedo que sintió al verse solo y expuesto a sufrir otro accidente, como aquel que aún lo tenía casi inválido y la angustia de saberlos inseguros frente a los peligros de la tormenta, pero sobre todo, el estado en que había dejado a su madre, Margarita.
Los comentarios llenos de alegría, después del peligro, los mantuvo despiertos hasta las primeras horas del día; la tormenta había pasado y con los primeros rayos de sol, pudieron ver el denso roció que prendido en las hojas de los árboles festejaba la Navidad con miles de reflejos que semejaban un manto de estrellas.
Los padres de Juan y sus hermanos daban gracias a Dios por el milagro de la vida y porque Juan, estaba sano y había vencido sus temores.
Margarita abrazó a Juan y le dijo con todo el amor que había en su pecho. ¡Hijo, lo que lograste esta noche es el milagro de la vida!, es el regalo más grande que en Nochebuena se pueda recibir, Dios te ha hecho “MÁS GRANDE QUE EL MIEDO”
—º-º-º-º-º-º-º-º-º-º-
Como habrás visto; difícilmente se percibe el sutil velo que separa el sueño, de la realidad.
“Nadie escapa a su destino”
Arturo Antonio Torres Muñoz